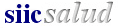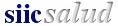Resúmenes amplios
ACTUALIZACIÓN SOBRE LA COLITIS MICROSCÓPICA
Hamburgo, Alemania: Esta revisión es un aporte de las últimas novedades sobre la epidemiología, la patogenia, los factores de riesgo y el tratamiento de la colitis microscópica, junto con un algoritmo terapéutico actualizado.
The Lancet Gastroenterology & Hepatology 4(4):305-314, 2019
Autores:
Miehlke S, Verhaegh B, Münch A
Institución/es participante/s en la investigación:
Eppendorf University Hospital
Título original:
Microscopic Colitis: Pathophysiology and Clinical Management
Título en castellano:
Colitis Microscópica: Fisiopatología y Abordaje Clínico.
Extensión del Resumen-SIIC en castellano:
4.05 páginas impresas en papel A4
ReSIIC editado en: Gastroenterología Gastroenterología Medicina Interna Medicina Interna Anatomía Patológica Anatomía Patológica Farmacología Farmacología |
Introducción
La colitis microscópica (CM) presenta dos subtipos histológicos principales conocidos como colitis colágena (CC) y colitis linfocítica (CL) y es cada vez más reconocida como una enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Por lo general, no se observan anomalías macroscópicas, por lo que el diagnóstico se basa en los hallazgos obtenidos de biopsias colónicas y, dada la elevada carga de la enfermedad y el deterioro en la calidad de vida, la diferenciación con el síndrome del intestino irritable (SII) reviste una importancia fundamental. A diferencia de otras EII, no se asocia con un incremento en la mortalidad ni con consecuencias desfavorables a largo plazo, como el cáncer colorrectal o la necesidad de cirugía. Para esta revisión, los autores aportan los últimos progresos y conocimientos sobre su epidemiología y patogenia y proponen un algoritmo para su diagnóstico y abordaje terapéutico a través de una búsqueda en PubMed, desde su creación y hasta finales de septiembre de 2018 y que empleó, como encabezados de términos médicos (MeSH, por sus siglas en inglés), las palabras colitis microscópica, colitis colágena y colitis linfocítica, junto con resúmenes publicados en los principales congresos internacionales en el campo de la gastroenterología y la EEI y realizados en los 2 años previos a este trabajo, sin restricciones en cuanto al idioma de publicación.
Epidemiología y factores de riesgo
La incidencia por combinación de datos a nivel mundial de la CC y CL es de 4.1 casos y de 4.9 casos por cada 100 000 años-persona, respectivamente, con una media de edad al momento del diagnóstico de entre 60 y 65 años y un claro predominio en las mujeres en comparación con los varones (de 3 a 1 hasta 9 a 1), sin haberse encontrado una explicación para esta diferencia entre los sexos. En relación con su incidencia, se notaron diferencias entre regiones y con el transcurso del tiempo. Así, la incidencia más baja en países europeos se detectó en Holanda y la más elevada en Dinamarca, país en el que la incidencia de CC y CL se incrementó, entre 2002 y 2011, de 2.9 a 14.9 casos por cada 100 000 años-persona para la primera entidad y de 1.7 a 9.8 casos por cada 100 000 años-persona para la segunda. Según un estudio francés basado en la población realizado entre 2005 y 2007, se detectó una incidencia anual de 7.9 casos de CM por cada 100 000 habitantes, cercana a la de la enfermedad de Crohn y superior a la de la colitis ulcerosa. Además, se informaron series de casos y estudios de cohortes en otros países como Corea del Sur, China y Japón. Distintos factores, como la mayor accesibilidad a la colonoscopia y el mayor conocimiento sobre esta patología entre los gastroenterólogos y patólogos, podrían contribuir a las diferencias regionales y temporales en su incidencia. Diversos trastornos autoinmunes concomitantes, como la artritis reumatoidea, la tiroiditis y la enfermedad celíaca, se han relacionado con un incremento en el riesgo de CM, aunque se carece de datos inmunológicos convincentes. Asimismo, el riesgo vinculado al tabaquismo parece incrementarse entre 3 y 5 veces en los fumadores actuales en quienes, además, la patología se presenta al menos 10 años antes respecto de los no fumadores. Además, y debido al predominio de la CM observado en las mujeres posmenopáusicas, se ha propuesto una asociación con las hormonas femeninas, dado que en un trabajo el riesgo se incrementó 2.6 veces en esas mujeres, quienes además recibían tratamiento de reemplazo hormonal. En relación con los fármacos, los antiinflamatorios no esteroides (AINE) y los inhibidores de la bomba de protones (IBP) están vinculados con firmeza al riesgo de CM, en especial en los consumidores actuales y recientes. La asociación es particularmente fuerte con el empleo de esta última clase farmacológica ya que, según el último estudio nacional danés, se halló un cociente de probabilidades ajustado de 6.98 (intervalo de confianza del 95% [IC 95%]:6.45 a 7.55) para la CC y de 3.95 (IC 95%: 3.60 a 4.33) para la CL. Si bien la proporción de pacientes con enfermedad provocada por fármacos se desconoce, en 35% y 55% había AINE o IBP durante el año anterior al diagnóstico. Se piensa que existe una asociación firme con agentes que inhiben la recaptación de serotonina. Sin embargo, no se pueden obtener conclusiones sólidas acerca de la relevancia clínica de estas vinculaciones, dado que no se dispone de información relacionada con los efectos de la suspensión y la nueva exposición a estos fármacos.
Fisiopatología
Los mecanismos biológicos que provocan la CM son, probablemente, heterogéneos y en gran medida, inciertos, ya que en los individuos con una predisposición genética los perfiles inmunológicos específicos y las características de la enfermedad sugieren una falta de control de la respuesta inmune frente a agentes presentes en la mucosa y la luz intestinal. Entre los eventos biológicos primarios se sospecha que la exposición a drogas, toxinas exógenas y antígenos bacterianos específicos desencadena una cascada inflamatoria y, aunque no se halla del todo aceptado, se sugiere que el influjo de antígenos presentes en la luz intestinal se encuentra potenciado por una disminución en la función de la barrera epitelial, que conlleva una mayor permeabilidad del epitelio y penetración bacteriana, al haberse observado una menor expresión de las proteínas de unión hermética ocludina y claudina-1. El papel de la microbiota intestinal fue evaluado en escasas investigaciones, en las que se halló una disminución en la concentración de Akkermansia muciniphila en muestras fecales de pacientes con enfermedad activa y una disbiosis similar a la observada en la EII clásica. La superposición genética con la enfermedad celíaca sugiere que la presentación antigénica se encuentra alterada en la lámina propia y provoca una hiperactivación de las respuestas inmunitarias mediadas por linfocitos T helper Th1 y Th17, y en consecuencia, del incremento en los efectos citotóxicos mediados por los linfocitos T citotóxicos Tc1 y Tc17. La mayor concentración de citoquinas profibrogénicas en la mucosa, como las interleuquinas 6 y 22, y del factor de crecimiento transformante beta (TGF-beta), parece estar más asociada con la CC y está, probablemente, relacionada con el depósito subepitelial de colágeno. Estas vías moleculares están involucradas en la infiltración y proliferación de linfocitos en el intestino y en su capa intraepitelial, en la falla para eliminar los linfocitos T activados, infiltración y desgranulación de eosinófilos, reclutamiento de neutrófilos, alteración en la función de barrera de la mucosa y en el depósito de colágeno, los cuales son mecanismos biológicos establecidos y asociados con la CM. Si bien se reconoce la predisposición genética como un factor fundamental para la aparición de CM, se la ha evaluado en pocos estudios, en los que se hallaron asociaciones genómicas amplias entre la CC y los polimorfismos de un único nucleótido con variantes específicas del haplotipo HLA 8.1 (antígenos leucocitarios humanos o human leukocyte antigen) y una superposición con la enfermedad celíaca en el complejo mayor de histocompatibilidad del cromosoma 6. En relación con la CL, no se hallaron asociaciones genómicas amplias, información que avala la presencia de diferentes mecanismos patogenéticos causales asociados con el sistema HLA respecto de la CC.
Presentación clínica y evaluación de la calidad de vida y de la actividad de la enfermedad
Los pacientes con CM suelen presentar diarrea acuosa, no sanguinolenta y crónica. Otros síntomas incluyen diarrea nocturna, urgencia e incontinencia fecales, dolor abdominal y pérdida de peso leve; en algunos trabajos se informaron fatiga, ansiedad y depresión. La presentación clínica puede ser similar a la de otros trastornos funcionales intestinales y solaparse con ellos, como el SII con predominio de diarrea, ya que en un metanálisis de 26 estudios que incluyeron a más de 5000 adultos, la prevalencia combinada de cualquier tipo de trastorno funcional del intestino fue del 39% en los pacientes que cumplieron con los criterios diagnósticos de CM. En los pacientes con CL, la prevalencia de estos trastornos fue del 41%, a diferencia del 28% observado en aquellos con CC. El curso natural de la CM varía; en hasta el 42% de los casos el inicio de los síntomas es súbito, mientras que entre el 65% y el 89% presentan episodios de diarrea intermitente. Además, si bien hasta el 15% de los pacientes pueden tener una remisión espontánea, en la mayoría se observan períodos de remisión clínica con recaídas. Es habitual que la apariencia macroscópica del colon en la endoscopia sea normal, aunque en una revisión sistemática se informaron alteraciones inespecíficas como eritema en parches, hiperemia mucosa, erosiones y edema, entre otras. La presencia de complicaciones graves como la enteropatía con pérdida de proteínas y la perforación o estenosis colónica son muy infrecuentes. No se han validado marcadores de utilidad para el diagnóstico y el control de la CM, aunque se investigaron diversos biomarcadores fecales, como calprotectina, mieloperoxidasa, lactoferrina y triptasa, entre otros, pero ninguno resultó lo suficientemente confiable. Frente a la ausencia de biomarcadores válidos, los síntomas clínicos y sus efectos sobre la calidad de vida relacionada con la salud se utilizaron para definir la actividad de la enfermedad. En una encuesta realizada en 116 pacientes con CC, se identificó que más de tres deposiciones diarias o una o más evacuación acuosa por día durante una evaluación efectuada en una semana, empleados como valores de corte para definir los casos con enfermedad activa, se asociaron con un gran impacto negativo sobre la calidad de vida, mientras que otra herramienta propuesta para su evaluación fue el Microscopic Colitis Disease Activity Index (índice de actividad de la colitis microscópica), el cual se estudió en un trabajo prospectivo y de cohortes en 162 pacientes y se relacionó de manera significativa con la evaluación global del facultativo sobre la gravedad de la enfermedad.
Histopatología
La característica histológica fundamental de la CL es el incremento en el número de linfocitos intraepiteliales, superior a 20 por cada 100 células epiteliales, en muestras teñidas con hematoxilina y eosina, con distorsión leve o ausente de la arquitectura de las criptas y observación de cambios degenerativos o regenerativos leves en el epitelio de superficie, con ligero engrosamiento del colágeno subepitelial, no mayor de 10 µm. En la CC, el hallazgo principal es el engrosamiento significativo de la lámina de colágeno ubicada por debajo del epitelio de superficie, mayor de 10 µm, el cual es más evidente entre las criptas y puede contener capilares atrapados y células inflamatorias. En esta variedad histológica, el daño del epitelio superficial es más frecuente y marcado que en la CL, y aunque la cantidad de linfocitos intraepiteliales puede estar incrementada, es menor respecto del otro subtipo de CM, mientras que, al igual que en la CL, la celularidad de la lámina propia se halla incrementada en forma difusa, con predominio de infiltrados inflamatorios de células mononucleares, y pueden hallarse características morfológicas similares a las observadas en la EII. Existe una variedad de CM conocida como incompleta, en la que los pacientes presentan características clínicas claras de esta entidad, pero en el estudio histopatológico no cumplen con los criterios para definirlos como CC o CL. Se caracteriza por la presencia de menos de 20 leucocitos intraepiteliales por cada 100 células epiteliales (CL incompleta) y con un engrosamiento anormal en la banda subepitelial de colágeno, pero menor de 10 µm (CC incompleta).
Tratamiento
Los objetivos terapéuticos primarios incluyen la remisión de los síntomas, la mejoría en la calidad de vida y el seguimiento de las recomendaciones publicadas por el European Microscopic Colitis Group, la American Gastroenterology Association y el Spanish Microscopic Colitis Group. La budesonida por vía oral es el único fármaco cuyo empleo es efectivo según los metanálisis y ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo. Ejerce un efecto antiinflamatorio potente en las áreas inflamadas por su elevada afinidad con el receptor intracelular para los glucocorticoides y no requiere la disminución gradual de su dosis, dado el amplio metabolismo de primer paso en el intestino delgado y el hígado, asociándose así con una baja biodisponibilidad sistémica. En los trabajos clínicos, luego de un régimen terapéutico de entre 6 y 8 semanas, la proporción de pacientes que lograron la remisión clínica varió entre el 73% y el 100% en casos de CC y entre el 72% y el 91% en quienes presentaron CL, con un rápido descenso en la frecuencia de diarrea acuosa y normalización en la calidad de vida. La recurrencia sintomática luego de la interrupción de un esquema terapéutico corto en casos de CC es frecuente. En los estudios clínicos en los que se empleó un esquema de mantenimiento de 12 meses, la remisión se mantuvo, aunque en un trabajo se observó una recaída luego del tratamiento prolongado, información que destaca la necesidad del uso continuo en la mayoría de los pacientes. En casos de CL, la información sobre el empleo por tiempo prolongado de este fármaco es escasa, mientras que en la CC debe utilizarse una dosis de mantenimiento de hasta 6 mg diarios. Como alternativas se pueden utilizar prednisolona, mesalazina, colestiramina y subsalicilato de bismuto, pero han sido menos estudiados, y puede considerarse el empleo de loperamida como tratamiento sintomático en casos leves, si bien nunca se la estudió de manera sistemática. Se han evaluado otros fármacos como los inmunomoduladores, pero son pocos los datos disponibles a partir de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. En un estudio de cohortes que incluyó a 49 pacientes tratados con tiopurinas durante una mediana de tiempo de 4 meses, se observó una respuesta parcial o completa en el 43% de los participantes con CC y en el 22% de los diagnosticados con CL, en tanto que en una serie de casos, 13 pacientes de un total de 46 lograron y mantuvieron la remisión clínica hasta por 57 meses con el uso de azatioprina; 31 presentaron intolerancia al fármaco, que debó ser interrumpido y sustituido por mercaptopurina en 13 participantes, de los cuales 6 recuperaron los signos y síntomas compatibles con la remisión clínica. En un trabajo retrospectivo en 19 pacientes con CC en el que se utilizó una dosis baja de metotrexato por vía oral (mediana semanal de entre 7.5 y 10 mg), 14 presentaron una buena respuesta, aunque el criterio para definir esta variable no se definió. Las terapias con agentes biológicos como adalimumab, infliximab y vedolizumab también fueron evaluadas como tratamiento contra la CM, aunque la información proviene de serie de casos y de informes que incluyeron a pocos pacientes. En un trabajo estadounidense, 10 pacientes recibieron tratamiento con fármacos dirigidos contra el factor de necrosis tumoral (TNF) durante una mediana de tiempo de 4 meses; se observó una respuesta completa en el 40% de los participantes y una respuesta parcial en otro 40%. El vedolizumab fue estudiado en 11 pacientes refractarios al tratamiento con otros anticuerpos monoclonales anti-TNF e inmunomoduladores, observándose remisión clínica en 5 luego de tres infusiones y con remisión, según la histología, en 3. La cirugía, como ileostomía, colectomía subtotal o anastomosis entre un reservorio ileal y anal, se debe considerar la última opción terapéutica y reservar para aquellos pacientes con enfermedad refractaria a cualquier esquema médico. Estos procedimientos se realizaron en un número escaso de pacientes, aunque con frecuencia el elevado flujo a través del estoma provoca una pérdida de líquidos que necesita cuidados intrahospitalarios. Basados en la información disponible, los autores proponen un algoritmo terapéutico actualizado, con el empleo de 9 mg diarios de budesonida durante 6 a 8 semanas frente a la CM activa, y frente a intolerancia o preferencia del paciente se puede emplear subsalicilato de bismuto, loperamida o colestiramina. Si con el tratamiento con el glucocorticoide se logra la remisión clínica con recaída posterior una vez interrumpido, se puede usar una dosis más baja, de entre 3 y 6 mg diarios. Ante la ausencia de respuesta, intolerancia o requerimientos superiores a 6 mg por día, se pueden considerar agentes alternativos como los biológicos o inmunomoduladores, y efectuar estudios adicionales para descartar otras causas de diarrea.
Conclusiones y perspectivas futuras
Si bien la CM se reconoce cada vez más como una causa frecuente de diarrea, los autores consideran necesario una mayor difusión entre los facultativos, como gastroenterólogos, médicos generalistas y patólogos, en especial en las regiones donde su incidencia es baja, y se requiere prestar atención a la presencia de las formas incompletas de CM, que pueden no ser diagnosticadas. En la actualidad, se está estudiando el papel de la budesonida en estas variantes en un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico y controlado con placebo. Se necesita un mayor entendimiento e investigación sobre los mecanismos que intervienen en su fisiopatología, los biomarcadores y los factores desencadenantes. El empleo de budesonida por vía oral representa el tratamiento de elección para la inducción y mantenimiento de la remisión en la mayoría de los pacientes, pero se requiere mayor información sobre sus riesgos y beneficios con el uso prolongado. Los casos refractarios a este agente representan un desafío importante ya que, si bien diversas series de casos mostraron resultados favorables con el uso de agentes biológicos o inmunomoduladores, no se han efectuado estudios aleatorizados y controlados. Los autores consideran que es necesaria una mayor investigación para el desarrollo y la validación de métodos que evalúen la actividad de la enfermedad, la cual merece la misma atención que la enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que se halla en proceso la elaboración de guías europeas sobre su tratamiento y seguimiento clínico.
La colitis microscópica (CM) presenta dos subtipos histológicos principales conocidos como colitis colágena (CC) y colitis linfocítica (CL) y es cada vez más reconocida como una enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Por lo general, no se observan anomalías macroscópicas, por lo que el diagnóstico se basa en los hallazgos obtenidos de biopsias colónicas y, dada la elevada carga de la enfermedad y el deterioro en la calidad de vida, la diferenciación con el síndrome del intestino irritable (SII) reviste una importancia fundamental. A diferencia de otras EII, no se asocia con un incremento en la mortalidad ni con consecuencias desfavorables a largo plazo, como el cáncer colorrectal o la necesidad de cirugía. Para esta revisión, los autores aportan los últimos progresos y conocimientos sobre su epidemiología y patogenia y proponen un algoritmo para su diagnóstico y abordaje terapéutico a través de una búsqueda en PubMed, desde su creación y hasta finales de septiembre de 2018 y que empleó, como encabezados de términos médicos (MeSH, por sus siglas en inglés), las palabras colitis microscópica, colitis colágena y colitis linfocítica, junto con resúmenes publicados en los principales congresos internacionales en el campo de la gastroenterología y la EEI y realizados en los 2 años previos a este trabajo, sin restricciones en cuanto al idioma de publicación.
Epidemiología y factores de riesgo
La incidencia por combinación de datos a nivel mundial de la CC y CL es de 4.1 casos y de 4.9 casos por cada 100 000 años-persona, respectivamente, con una media de edad al momento del diagnóstico de entre 60 y 65 años y un claro predominio en las mujeres en comparación con los varones (de 3 a 1 hasta 9 a 1), sin haberse encontrado una explicación para esta diferencia entre los sexos. En relación con su incidencia, se notaron diferencias entre regiones y con el transcurso del tiempo. Así, la incidencia más baja en países europeos se detectó en Holanda y la más elevada en Dinamarca, país en el que la incidencia de CC y CL se incrementó, entre 2002 y 2011, de 2.9 a 14.9 casos por cada 100 000 años-persona para la primera entidad y de 1.7 a 9.8 casos por cada 100 000 años-persona para la segunda. Según un estudio francés basado en la población realizado entre 2005 y 2007, se detectó una incidencia anual de 7.9 casos de CM por cada 100 000 habitantes, cercana a la de la enfermedad de Crohn y superior a la de la colitis ulcerosa. Además, se informaron series de casos y estudios de cohortes en otros países como Corea del Sur, China y Japón. Distintos factores, como la mayor accesibilidad a la colonoscopia y el mayor conocimiento sobre esta patología entre los gastroenterólogos y patólogos, podrían contribuir a las diferencias regionales y temporales en su incidencia. Diversos trastornos autoinmunes concomitantes, como la artritis reumatoidea, la tiroiditis y la enfermedad celíaca, se han relacionado con un incremento en el riesgo de CM, aunque se carece de datos inmunológicos convincentes. Asimismo, el riesgo vinculado al tabaquismo parece incrementarse entre 3 y 5 veces en los fumadores actuales en quienes, además, la patología se presenta al menos 10 años antes respecto de los no fumadores. Además, y debido al predominio de la CM observado en las mujeres posmenopáusicas, se ha propuesto una asociación con las hormonas femeninas, dado que en un trabajo el riesgo se incrementó 2.6 veces en esas mujeres, quienes además recibían tratamiento de reemplazo hormonal. En relación con los fármacos, los antiinflamatorios no esteroides (AINE) y los inhibidores de la bomba de protones (IBP) están vinculados con firmeza al riesgo de CM, en especial en los consumidores actuales y recientes. La asociación es particularmente fuerte con el empleo de esta última clase farmacológica ya que, según el último estudio nacional danés, se halló un cociente de probabilidades ajustado de 6.98 (intervalo de confianza del 95% [IC 95%]:6.45 a 7.55) para la CC y de 3.95 (IC 95%: 3.60 a 4.33) para la CL. Si bien la proporción de pacientes con enfermedad provocada por fármacos se desconoce, en 35% y 55% había AINE o IBP durante el año anterior al diagnóstico. Se piensa que existe una asociación firme con agentes que inhiben la recaptación de serotonina. Sin embargo, no se pueden obtener conclusiones sólidas acerca de la relevancia clínica de estas vinculaciones, dado que no se dispone de información relacionada con los efectos de la suspensión y la nueva exposición a estos fármacos.
Fisiopatología
Los mecanismos biológicos que provocan la CM son, probablemente, heterogéneos y en gran medida, inciertos, ya que en los individuos con una predisposición genética los perfiles inmunológicos específicos y las características de la enfermedad sugieren una falta de control de la respuesta inmune frente a agentes presentes en la mucosa y la luz intestinal. Entre los eventos biológicos primarios se sospecha que la exposición a drogas, toxinas exógenas y antígenos bacterianos específicos desencadena una cascada inflamatoria y, aunque no se halla del todo aceptado, se sugiere que el influjo de antígenos presentes en la luz intestinal se encuentra potenciado por una disminución en la función de la barrera epitelial, que conlleva una mayor permeabilidad del epitelio y penetración bacteriana, al haberse observado una menor expresión de las proteínas de unión hermética ocludina y claudina-1. El papel de la microbiota intestinal fue evaluado en escasas investigaciones, en las que se halló una disminución en la concentración de Akkermansia muciniphila en muestras fecales de pacientes con enfermedad activa y una disbiosis similar a la observada en la EII clásica. La superposición genética con la enfermedad celíaca sugiere que la presentación antigénica se encuentra alterada en la lámina propia y provoca una hiperactivación de las respuestas inmunitarias mediadas por linfocitos T helper Th1 y Th17, y en consecuencia, del incremento en los efectos citotóxicos mediados por los linfocitos T citotóxicos Tc1 y Tc17. La mayor concentración de citoquinas profibrogénicas en la mucosa, como las interleuquinas 6 y 22, y del factor de crecimiento transformante beta (TGF-beta), parece estar más asociada con la CC y está, probablemente, relacionada con el depósito subepitelial de colágeno. Estas vías moleculares están involucradas en la infiltración y proliferación de linfocitos en el intestino y en su capa intraepitelial, en la falla para eliminar los linfocitos T activados, infiltración y desgranulación de eosinófilos, reclutamiento de neutrófilos, alteración en la función de barrera de la mucosa y en el depósito de colágeno, los cuales son mecanismos biológicos establecidos y asociados con la CM. Si bien se reconoce la predisposición genética como un factor fundamental para la aparición de CM, se la ha evaluado en pocos estudios, en los que se hallaron asociaciones genómicas amplias entre la CC y los polimorfismos de un único nucleótido con variantes específicas del haplotipo HLA 8.1 (antígenos leucocitarios humanos o human leukocyte antigen) y una superposición con la enfermedad celíaca en el complejo mayor de histocompatibilidad del cromosoma 6. En relación con la CL, no se hallaron asociaciones genómicas amplias, información que avala la presencia de diferentes mecanismos patogenéticos causales asociados con el sistema HLA respecto de la CC.
Presentación clínica y evaluación de la calidad de vida y de la actividad de la enfermedad
Los pacientes con CM suelen presentar diarrea acuosa, no sanguinolenta y crónica. Otros síntomas incluyen diarrea nocturna, urgencia e incontinencia fecales, dolor abdominal y pérdida de peso leve; en algunos trabajos se informaron fatiga, ansiedad y depresión. La presentación clínica puede ser similar a la de otros trastornos funcionales intestinales y solaparse con ellos, como el SII con predominio de diarrea, ya que en un metanálisis de 26 estudios que incluyeron a más de 5000 adultos, la prevalencia combinada de cualquier tipo de trastorno funcional del intestino fue del 39% en los pacientes que cumplieron con los criterios diagnósticos de CM. En los pacientes con CL, la prevalencia de estos trastornos fue del 41%, a diferencia del 28% observado en aquellos con CC. El curso natural de la CM varía; en hasta el 42% de los casos el inicio de los síntomas es súbito, mientras que entre el 65% y el 89% presentan episodios de diarrea intermitente. Además, si bien hasta el 15% de los pacientes pueden tener una remisión espontánea, en la mayoría se observan períodos de remisión clínica con recaídas. Es habitual que la apariencia macroscópica del colon en la endoscopia sea normal, aunque en una revisión sistemática se informaron alteraciones inespecíficas como eritema en parches, hiperemia mucosa, erosiones y edema, entre otras. La presencia de complicaciones graves como la enteropatía con pérdida de proteínas y la perforación o estenosis colónica son muy infrecuentes. No se han validado marcadores de utilidad para el diagnóstico y el control de la CM, aunque se investigaron diversos biomarcadores fecales, como calprotectina, mieloperoxidasa, lactoferrina y triptasa, entre otros, pero ninguno resultó lo suficientemente confiable. Frente a la ausencia de biomarcadores válidos, los síntomas clínicos y sus efectos sobre la calidad de vida relacionada con la salud se utilizaron para definir la actividad de la enfermedad. En una encuesta realizada en 116 pacientes con CC, se identificó que más de tres deposiciones diarias o una o más evacuación acuosa por día durante una evaluación efectuada en una semana, empleados como valores de corte para definir los casos con enfermedad activa, se asociaron con un gran impacto negativo sobre la calidad de vida, mientras que otra herramienta propuesta para su evaluación fue el Microscopic Colitis Disease Activity Index (índice de actividad de la colitis microscópica), el cual se estudió en un trabajo prospectivo y de cohortes en 162 pacientes y se relacionó de manera significativa con la evaluación global del facultativo sobre la gravedad de la enfermedad.
Histopatología
La característica histológica fundamental de la CL es el incremento en el número de linfocitos intraepiteliales, superior a 20 por cada 100 células epiteliales, en muestras teñidas con hematoxilina y eosina, con distorsión leve o ausente de la arquitectura de las criptas y observación de cambios degenerativos o regenerativos leves en el epitelio de superficie, con ligero engrosamiento del colágeno subepitelial, no mayor de 10 µm. En la CC, el hallazgo principal es el engrosamiento significativo de la lámina de colágeno ubicada por debajo del epitelio de superficie, mayor de 10 µm, el cual es más evidente entre las criptas y puede contener capilares atrapados y células inflamatorias. En esta variedad histológica, el daño del epitelio superficial es más frecuente y marcado que en la CL, y aunque la cantidad de linfocitos intraepiteliales puede estar incrementada, es menor respecto del otro subtipo de CM, mientras que, al igual que en la CL, la celularidad de la lámina propia se halla incrementada en forma difusa, con predominio de infiltrados inflamatorios de células mononucleares, y pueden hallarse características morfológicas similares a las observadas en la EII. Existe una variedad de CM conocida como incompleta, en la que los pacientes presentan características clínicas claras de esta entidad, pero en el estudio histopatológico no cumplen con los criterios para definirlos como CC o CL. Se caracteriza por la presencia de menos de 20 leucocitos intraepiteliales por cada 100 células epiteliales (CL incompleta) y con un engrosamiento anormal en la banda subepitelial de colágeno, pero menor de 10 µm (CC incompleta).
Tratamiento
Los objetivos terapéuticos primarios incluyen la remisión de los síntomas, la mejoría en la calidad de vida y el seguimiento de las recomendaciones publicadas por el European Microscopic Colitis Group, la American Gastroenterology Association y el Spanish Microscopic Colitis Group. La budesonida por vía oral es el único fármaco cuyo empleo es efectivo según los metanálisis y ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo. Ejerce un efecto antiinflamatorio potente en las áreas inflamadas por su elevada afinidad con el receptor intracelular para los glucocorticoides y no requiere la disminución gradual de su dosis, dado el amplio metabolismo de primer paso en el intestino delgado y el hígado, asociándose así con una baja biodisponibilidad sistémica. En los trabajos clínicos, luego de un régimen terapéutico de entre 6 y 8 semanas, la proporción de pacientes que lograron la remisión clínica varió entre el 73% y el 100% en casos de CC y entre el 72% y el 91% en quienes presentaron CL, con un rápido descenso en la frecuencia de diarrea acuosa y normalización en la calidad de vida. La recurrencia sintomática luego de la interrupción de un esquema terapéutico corto en casos de CC es frecuente. En los estudios clínicos en los que se empleó un esquema de mantenimiento de 12 meses, la remisión se mantuvo, aunque en un trabajo se observó una recaída luego del tratamiento prolongado, información que destaca la necesidad del uso continuo en la mayoría de los pacientes. En casos de CL, la información sobre el empleo por tiempo prolongado de este fármaco es escasa, mientras que en la CC debe utilizarse una dosis de mantenimiento de hasta 6 mg diarios. Como alternativas se pueden utilizar prednisolona, mesalazina, colestiramina y subsalicilato de bismuto, pero han sido menos estudiados, y puede considerarse el empleo de loperamida como tratamiento sintomático en casos leves, si bien nunca se la estudió de manera sistemática. Se han evaluado otros fármacos como los inmunomoduladores, pero son pocos los datos disponibles a partir de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. En un estudio de cohortes que incluyó a 49 pacientes tratados con tiopurinas durante una mediana de tiempo de 4 meses, se observó una respuesta parcial o completa en el 43% de los participantes con CC y en el 22% de los diagnosticados con CL, en tanto que en una serie de casos, 13 pacientes de un total de 46 lograron y mantuvieron la remisión clínica hasta por 57 meses con el uso de azatioprina; 31 presentaron intolerancia al fármaco, que debó ser interrumpido y sustituido por mercaptopurina en 13 participantes, de los cuales 6 recuperaron los signos y síntomas compatibles con la remisión clínica. En un trabajo retrospectivo en 19 pacientes con CC en el que se utilizó una dosis baja de metotrexato por vía oral (mediana semanal de entre 7.5 y 10 mg), 14 presentaron una buena respuesta, aunque el criterio para definir esta variable no se definió. Las terapias con agentes biológicos como adalimumab, infliximab y vedolizumab también fueron evaluadas como tratamiento contra la CM, aunque la información proviene de serie de casos y de informes que incluyeron a pocos pacientes. En un trabajo estadounidense, 10 pacientes recibieron tratamiento con fármacos dirigidos contra el factor de necrosis tumoral (TNF) durante una mediana de tiempo de 4 meses; se observó una respuesta completa en el 40% de los participantes y una respuesta parcial en otro 40%. El vedolizumab fue estudiado en 11 pacientes refractarios al tratamiento con otros anticuerpos monoclonales anti-TNF e inmunomoduladores, observándose remisión clínica en 5 luego de tres infusiones y con remisión, según la histología, en 3. La cirugía, como ileostomía, colectomía subtotal o anastomosis entre un reservorio ileal y anal, se debe considerar la última opción terapéutica y reservar para aquellos pacientes con enfermedad refractaria a cualquier esquema médico. Estos procedimientos se realizaron en un número escaso de pacientes, aunque con frecuencia el elevado flujo a través del estoma provoca una pérdida de líquidos que necesita cuidados intrahospitalarios. Basados en la información disponible, los autores proponen un algoritmo terapéutico actualizado, con el empleo de 9 mg diarios de budesonida durante 6 a 8 semanas frente a la CM activa, y frente a intolerancia o preferencia del paciente se puede emplear subsalicilato de bismuto, loperamida o colestiramina. Si con el tratamiento con el glucocorticoide se logra la remisión clínica con recaída posterior una vez interrumpido, se puede usar una dosis más baja, de entre 3 y 6 mg diarios. Ante la ausencia de respuesta, intolerancia o requerimientos superiores a 6 mg por día, se pueden considerar agentes alternativos como los biológicos o inmunomoduladores, y efectuar estudios adicionales para descartar otras causas de diarrea.
Conclusiones y perspectivas futuras
Si bien la CM se reconoce cada vez más como una causa frecuente de diarrea, los autores consideran necesario una mayor difusión entre los facultativos, como gastroenterólogos, médicos generalistas y patólogos, en especial en las regiones donde su incidencia es baja, y se requiere prestar atención a la presencia de las formas incompletas de CM, que pueden no ser diagnosticadas. En la actualidad, se está estudiando el papel de la budesonida en estas variantes en un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico y controlado con placebo. Se necesita un mayor entendimiento e investigación sobre los mecanismos que intervienen en su fisiopatología, los biomarcadores y los factores desencadenantes. El empleo de budesonida por vía oral representa el tratamiento de elección para la inducción y mantenimiento de la remisión en la mayoría de los pacientes, pero se requiere mayor información sobre sus riesgos y beneficios con el uso prolongado. Los casos refractarios a este agente representan un desafío importante ya que, si bien diversas series de casos mostraron resultados favorables con el uso de agentes biológicos o inmunomoduladores, no se han efectuado estudios aleatorizados y controlados. Los autores consideran que es necesaria una mayor investigación para el desarrollo y la validación de métodos que evalúen la actividad de la enfermedad, la cual merece la misma atención que la enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que se halla en proceso la elaboración de guías europeas sobre su tratamiento y seguimiento clínico.
ua40317